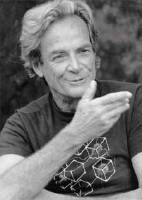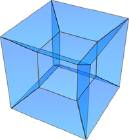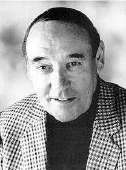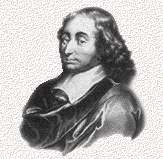Quien más quien menos, en alguna ocasión, ha tenido pensamientos solipsistas. Es una sensación extraña que transforma nuestra forma de percibir la realidad para convertirla en algo confusa e irreal. Sólo cuenta nuestra conciencia como única y válida, lo demás es mero fruto de la mecánica de nuestro pensamiento.
Imagina por un momento que tus cinco sentidos quedan anulados, es decir, no podrías ni ver, ni oír, ni oler, ni tendrías sensación de tacto, ni de peso, etc. Como si flotarás en el espacio intergaláctico. Sólo contaría tu pensamiento como único contacto con la existencia. Sería el solipsismo total.
Esto me lleva a pensar que son los sentidos los que nos mantiene en alerta sobre otras realidades externas. Sin embargo, somos nosotros, individualmente, los que procesamos y conformamos estas realidades a nuestro antojo, sino pregúntaselo a Simplicus.
SIMPLICUS: Estoy disfrutando de este árbol.
PRIMER FILÓSOFO: No, no estás disfrutando de este árbol, sino de la luz de este árbol. No es el árbol lo que estimula tus órganos visuales, sino su luz reflejada. Por tanto, estás disfrutando de la luz del árbol.
SEGUNDO FILÓSOFO: No, no, no es la luz de lo que está disfrutando, sino la imagen que la luz forma en su retina.
TERCER FILÓSOFO: ¡Eso es fisiología superficial! La imagen de la retina no podría afectarle si sus nervios ópticos estuvieran muertos, y sus nervios ópticos no son más que una parte de su sistema nervioso y neurológico. Por tanto, en realidad está disfrutando de las actividades de su sistema nervioso y neurológico.
CUARTO FILÓSOFO: Creo que es engañoso decir que está disfrutando de esta actividad fisiológica; yo diría en cambio que su placer ante el árbol es la actividad fisiológica.
CARTESIANO: ¡Estáis todos equivocados! El proceso fisiológico no es más que el complemento material de un proceso mental o espiritual interior; es de esta actividad espiritual del alma de lo que está disfrutando.
IDEALISTA: Sólo que la demostración de lo que tú llamas complemento material de su proceso mental, como ya he justificado, no es concluyente. No creo en la existencia de este ‘árbol’. La forma correcta de formular la frase sería, por tanto, que la mente o el alma de Simplicus está disfrutando de su idea del árbol.
MÍSTICO IDEALISTA: Niego la existencia de las mentes individuales. ¡No existe la mente de Simplicus ni nada que se le parezca! Sólo hay una mente universal llamada alma mundial, conciencia cósmica Dios, el Absoluto, o lo que sea, y es esta mente universal o absoluta la que está disfrutando del árbol, que existe como idea.
MÍSTICO REALISTA: El punto de vista de mi amigo el místico idealista es aproximadamente el polo opuesto al mío, y sin embargo, se acerca al mío -en el sentido de identidad abstracta o isomorfismo- más que ninguno de los que se han expresado hasta ahora.
Parto de la premisa de que la realidad es puramente material. Lo único que existe es el universo material, que para ciertos fines puede descomponerse en partículas materiales y sus movimientos. El placer que Simplicus siente al contemplar el árbol es en realidad un suceso o un conjunto de sucesos en el sistema nervioso del cuerpo de Simplicus. Este punto de vista, aunque correcto, me parece incompleto. Simplicus no es un sistema físico cerrado.
Cuando Simplicus tiene un pensamiento, las partículas de su cerebro se mueven no sólo respecto de sí mismas, sino también respecto de cada partícula de la totalidad del universo. Así pues, yo considero los pensamientos de Simplicus una actividad del universo en total. De esta manera, en vez de decir que Simplicus está disfrutando del árbol, yo diría que es todo el universo físico el que está disfrutando del árbol.
PRIMER POSITIVISTA LÓGICO: Me pregunto si de verdad existe diferencia de contenido entre las opiniones del místico idealista y del místico realista, o si se diferencian sólo en terminología. ¿Cómo puedo saber si cuando el primero dice material y el segundo mental, o el primero universo físico y el segundo mente universal, sencillamente están empleando palabras diferentes que denotan lo mismo?
SEGUNDO POSITIVISTA LÓGICO: Dudo que esta pregunta en si misma tenga ningún contenido cognoscible. ¿Cómo se puede verificar si se refieren a cosas distintas?
FÍSICO: Este tipo de pregunta se sale de mi terreno. Me gustaría volver al punto de vista del místico realista. Evidentemente este punto de vista me interesa en tanto que utiliza la terminología científica. Sin embargo, tiene un punto débil que raya en lo ridículo. Estoy conforme con que traduzca la frase ‘Simplicus disfruta del árbol’ a ‘El universo disfruta del árbol’.
Ahora supongamos que cualquier otro -digamos, Complicus- pasa por aquí y dice que disfruta del árbol. El místico vuelve a traducir la frase ‘Complicus disfruta del árbol’ a ‘El universo disfruta del árbol’. Así que cuando el místico realista dice ‘El universo disfruta del árbol’, ¿cómo podemos saber si es Simplicus, Complicus o cualquier otro -o un perro, pongamos por caso- quien está disfrutando del árbol?
MÍSTICO REALISTA: Me gustaría señalar en primer lugar que de profesión también soy físico. Naturalmente, cuando me dedico a la física o me ocupo de mis actividades cotidianas, utilizo la terminología más específica y descriptiva ‘Simplicus está disfrutando del árbol’, o ‘Complicus está disfrutando del árbol’, en lugar de ‘El universo está disfrutando del árbol’. El hecho de que considere el placer de Simplicus y el placer de Complicus como casos especiales del placer del universo, no significa que los considere hechos idénticos. Así que por supuesto, cuando es necesario concretar (lo que ocurre casi todo el tiempo) soy concreto. Pero para otros fines -que pueden llamarse espirituales, místicos o religiosos- creo que es mas provechoso considerar estos sucesos particulares como una actividad del universo en su conjunto.
TEÓLOGO CRISTIANO: Ya que has sacado la palabra religión, ¿puedo preguntar si sinceramente crees que es posible incluir en tu concepción materialista del mundo las ideas fundamentales de la religión como Dios, alma, voluntad divina, premio y castigo? Si lo único que existe es la materia, ¿qué sentido tiene que mi alma sea inmortal, y cómo puedo esperar el castigo o temer el premio?
PSIQUIATRA: Creo que quieres decir temer el castigo y esperar el premio.
MÍSTICO REALISTA (divertido): Claro que puedo integrar todas esas ideas en mi concepción materialista del mundo. Por Dios entiendo todo el universo.
Utilizo las palabras alma o mente con mucha frecuencia. No soy dualista en tanto que no considero el alma una sustancia, como la materia. En cambio, el alma es para mi una combinación de recuerdos y disposiciones. Si tengo una buena grabación de una composición musical y el disco se cae y se rompe, no es ninguna tragedia, suponiendo que puedo conseguir otra copia. Lo que importa en un determinado disco no son sus átomos concretos, sino el patrón que se ha impreso en ellos. Este patrón es lo que bien podríamos llamar alma del disco -su propensión a reencarnar la idea musical. De igual forma, el alma de un hombre se compone de sus recuerdos y sus tendencias conductuales.
En este sentido, parece perfectamente natural considerar que el universo tiene un alma, que es el patrón. Si prefieres que utilice la palabra Dios para referirme a este alma o patrón, no me importa. Al fin y al cabo, supongamos que por arte de magia todos los átomos del universo fueran reemplazados por una partícula idéntica o, si esto carece de significación empírica, supongamos que todas las principales partículas del universo se reorganizaran radicalmente, pero finalizaran en un patrón idéntico al actual. Yo no diría que el universo había experimentado ningún cambio significativo; seguiría teniendo el mismo patrón o alma. Sin embargo, difiero del idealista o del dualista que conciba el alma como una sustancia, a menos que (¿es posible?) consienta en llamar sustancia a un patrón. En ese caso, nuestra diferencia no es metafísica en absoluto, sino puramente terminológica. Esto me sugiere las siguientes ideas acerca del dualismo versus monismo.
Puedo entender la distinción entre un determinado cuerpo y su patrón si existe al menos otro cuerpo con el mismo patrón. Pero dado que sólo hay un universo, es difícil comprender la diferencia entre el universo y su patrón.
Esto significaría que podemos distinguir la mente de un hombre del cuerpo de un hombre, o la mente de un perro del cuerpo de un perro, pero en el caso límite de Dios, el cuerpo de Dios probablemente coincide con la mente de Dios. Dicho en lenguaje matemático, la materia y la mente pueden ser localmente diferentes, pero globalmente iguales.
Antes de pasar a la segunda pregunta del teólogo, quiero señalar que siempre me ha parecido sumamente curioso que muchos científicos -incluso los informáticos- no tengan ningún problema para utilizar términos como pensamiento, propósito, premio y castigo tanto para las personas como para los ordenadores, pero rechacen totalmente la idea de aplicar esos llamados términos antropomórficos al universo en conjunto. ¡Claro que el universo es en su mayoría inorgánico, pero también lo es un ordenador! Me temo que este es un triste reflejo del continuo egocentrismo de la humanidad. Descartes creía que las personas piensan, pero los perros no. (¡Aunque su perro pensaba de otra manera!) La gente que hoy cree que las personas piensan, cree que los perros también piensan. Con respecto a las plantas, hay dudas, pero al llegar a la materia inorgánica, la mayoría traza una barrera. Como si hubiera una especie de jerarquía social-piedras, plantas, perros, personas. Decimos que las piedras están muertas o son inertes. Claro que las piedras están muertas en el sentido estrictamente biológico. En cambio, la palabra inerte es confusa, considerando la vida increíblemente rica y las actividades de su estructura molecular interna. Pero el rechazar la aplicación de términos antropomórficos a la globalidad del universo, cuya estructura es tan vasta y compleja en comparación con la de cualquier persona u ordenador -de hecho incluye a todas las personas y ordenadores- rechazar esta terminología para el universo como un todo, me parece totalmente injustificable. No, con toda seguridad tengo absolutamente el mismo derecho a aplicar términos como pensamiento, sentimiento y planificación al universo en conjunto que a entidades que no son más que partes del universo. Que los tontos conciban estos términos como exclusivamente operativos. Mi llamado misticismo no consiste en dar ningún significado metafísico a esta terminología, sino exclusivamente en las respuestas emocionales que esta terminología tiende a generar. En cualquier caso, dentro de esta terminología evidentemente tiene sentido considerar que el universo tiene una finalidad, o que nos premia o nos castiga por nuestras acciones. Por ejemplo, yo diría que el universo castiga a un bebé -por su bien- si pone la mano en el fuego.
En lo que se refiere a la vida después de la muerte, no tengo una opinión definitiva. En principio no existe ninguna razón a priori por la cual después de mi muerte corporal los recuerdos de mi vida no puedan permanecer en el universo e incluso terminar en una reencarnación, y en principio podría ser posible que en ese momento se me premiara o castigara mi comportamiento actual. Pero todo esto no son más que especulaciones.
Hay un aspecto de la religión -al menos de la religión occidental- que el teólogo no ha mencionado, y que podría ser más difícil de incorporar a un marco puramente materialista. Se trata de la idea de que Dios creó el universo. Para ello, tendría que retirar mi anterior afirmación y quizá la mente de Dios coincida con el cuerpo de Dios. Si se me permite distinguir el universo concreto de su forma o patrón abstracto, entonces puedo decir que el patrón del universo existió como posibilidad lógica antes que el universo, o mejor aún, que existe completamente fuera del tiempo. Así, la creación del universo por Dios puede significar la encarnación concreta de este patrón. Es posible que esta visión no esté muy lejos del significado de la frase ‘Al principio fue la palabra’.
TEÓLOGO CRISTIANO: ¿De verdad crees que toda religión debe encuadrarse en un marco puramente materialista?
MÍSTICO REALISTA: ¡No, en absoluto! Me da exactamente igual que la religión se encuadre en un marco materialista o puramente idealista o dualista.
Ninguno me parece preferible. Personalmente, pienso en términos materialistas, aunque no soy nominalista, ya que mi ontología incluye de hecho entidades abstractas como formas y modelos. Lo que quiero decir no es que la religión deba expresarse en términos materialistas, sino que puede expresarse en términos materialistas. Lo que reivindico es que el meollo de la religión-esa parte de la religión de principal significación ética y psicológica-es totalmente independiente de cualquier argumento metafísico.
PRIMER EPISTEMÓLOGO: ¡Basta ya de teología! Vayamos a la práctica. ¿Cómo puede saber Simplicus que está disfrutando del árbol?
SEGUNDO EPISTEMÓLOGO: Simplicus no ha dicho que supiera que estaba disfrutando del árbol, sino sólo que estaba disfrutando del árbol.
PRIMER EPISTEMÓLOGO: ¿Pero sabe Simplicus si está disfrutando del árbol?
SEGUNDO EPISTEMÓLOGO: No lo sé.
PRIMER EPISTEMÓLOGO: ¿Cómo sabes que no lo sabes?
SEGUNDO EPISTEMÓLOGO: No lo sé.
PRIMER EPISTEMÓLOGO: ¿Entonces cómo puedo saber que Simplicus sabe que está disfrutando del árbol? Por lo que sé, puede que no sepa que está disfrutando del árbol.
RABINO: ¡Está bien, puede que no sepa que está disfrutando del árbol!
PRIMER MEANY: ¡En realidad no creo que Simplicus esté disfrutando del árbol!
SEGUNDO MEANY: ¡Exactamente! El mismo hecho de que lo diga demuestra que no.
TERCER MEANY: Claro, si de verdad estuviera disfrutando del árbol, no tendría por qué decírnoslo. Cuando alguien verdaderamente disfruta de algo, no necesita proclamarlo a los cuatro vientos. Cuando Simplicus dice ‘Estoy disfrutando de este árbol’, yo creo que este caballero está protestando.
MORALISTA: No, no, es obvio que Simplicus está disfrutando del árbol -no hay más que verle la cara. La cuestión es si tiene derecho a disfrutar del árbol.
SEGUNDO MORALISTA: ¡Exactamente! Con todo el hambre, la miseria y la injusticia social que hay en el mundo, ¿qué demonios hace aquí Simplicus sentado bajo este árbol, cuando tendría que estar ayudando a estas causas?
MAESTRO ZEN: Toda esta metafísica, teología, epistemología y ética es sin lugar a duda interesante, pero ¿cree alguno de vosotros haber captado el más mínimo rayo de luz del significado de la afirmación original de Simplicus?
Cuando Simplicus dice ‘Estoy disfrutando de este árbol’ no quiere decir ni más ni menos que Simplicus está disfrutando del árbol. Todos vosotros habéis partido de la suposición tácita, aunque totalmente injustificada, de que esta afirmación expresa una relación entre un sujeto y un objeto. Todos han estado discutiendo quién ha hecho qué a quién, es decir, qué era lo que era disfrutado y quién era en realidad el que disfrutaba. ¿No podéis aceptar el hecho de que Simplicus disfrute del árbol como un hecho no analizable? Toda frase pierde su significado cuando se traduce. Esta frase, ‘Simplicus está disfrutando del árbol’, significa sencillamente que Simplicus está disfrutando del árbol.
DISCIPULO ZEN: ¡Mi maestro tiene razón! La verdad es simplemente que no hay ningún Simplicus que disfrute, ni ningún árbol del que disfrute Simplicus.
En realidad, sólo existe el hecho no analizable de que Simplicus está disfrutando del árbol. Este hecho no es una relación, sino un acontecimiento en el gran vacío.
MAESTRO ZEN (dándole un cachete al principiante): ¡Simple! Tú que estás ‘iluminado’ lo sabes todo acerca de la verdad, la realidad, y el gran vacío ¿no? Y te corresponde a ti iluminar a todos estos ‘ignorantes’ con tu nueva sabiduría…
DISCIPULO ZEN: Pero maestro, ¿cómo si no puedo conseguir que esta gente comprenda la esencia de la afirmación de Simplicus?
MAESTRO ZEN (sacudiéndole de nuevo): ¡Callándote la boca! Maldita sea, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hay ninguna esencia que comprender?
Si estas personas no son capaces de comprender perfectamente la afirmación ‘Estoy disfrutando de este árbol’, quizá unos cuantos azotes con este bastón sirvan para iluminarlas.
SEGUNDO MAESTRO ZEN: Yo creo que habría que azotar a todos los que están aquí, independientemente de que comprendan la afirmación de Simplicus o no.
TERCER MAESTRO ZEN: Aún más, yo creo que habría que dar un no-azote con un no-bastón a todos los que están aquí.
MORALISTA (muy alarmado): ¡Esta conversación psicótica ha ido demasiado lejos! Como no cese inmediatamente, y quiero decir inmediatamente, me enfadaré mucho, y cuando me enfado, me vuelvo muy desagradable.
SIMPLICUS: ¡Pero el árbol es precioso! ¿Por qué no iba a disfrutar de él?
Meany= Término tomado de la película ‘Yellow Submarine’ de los Beatles, en la que a los malos se les llamaba ‘blue meanies’.