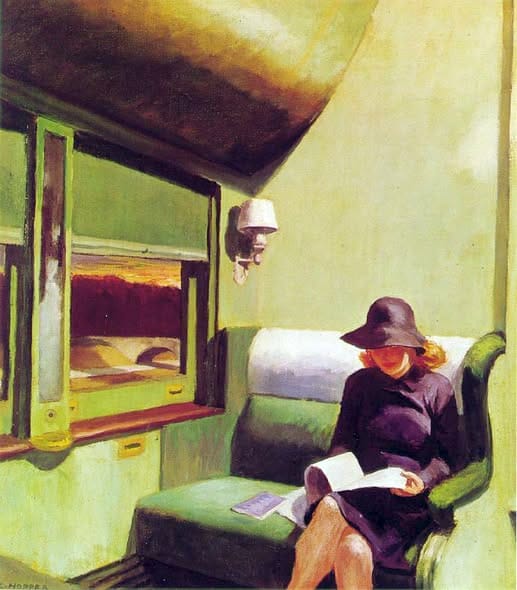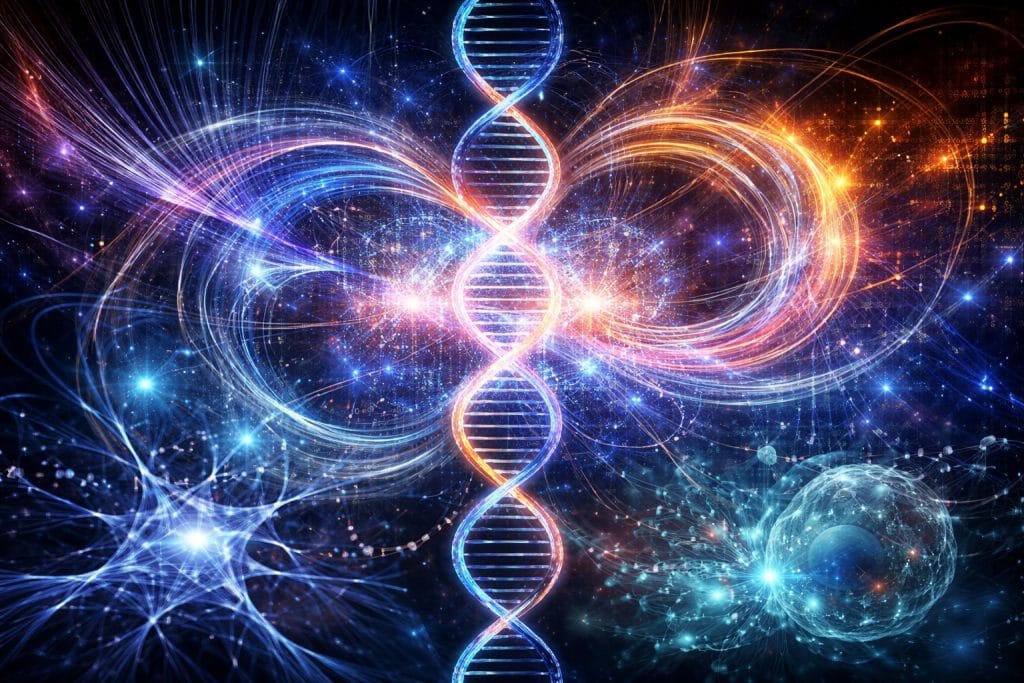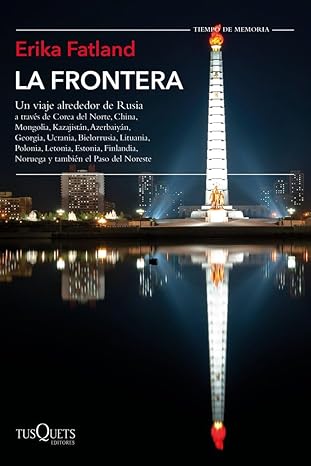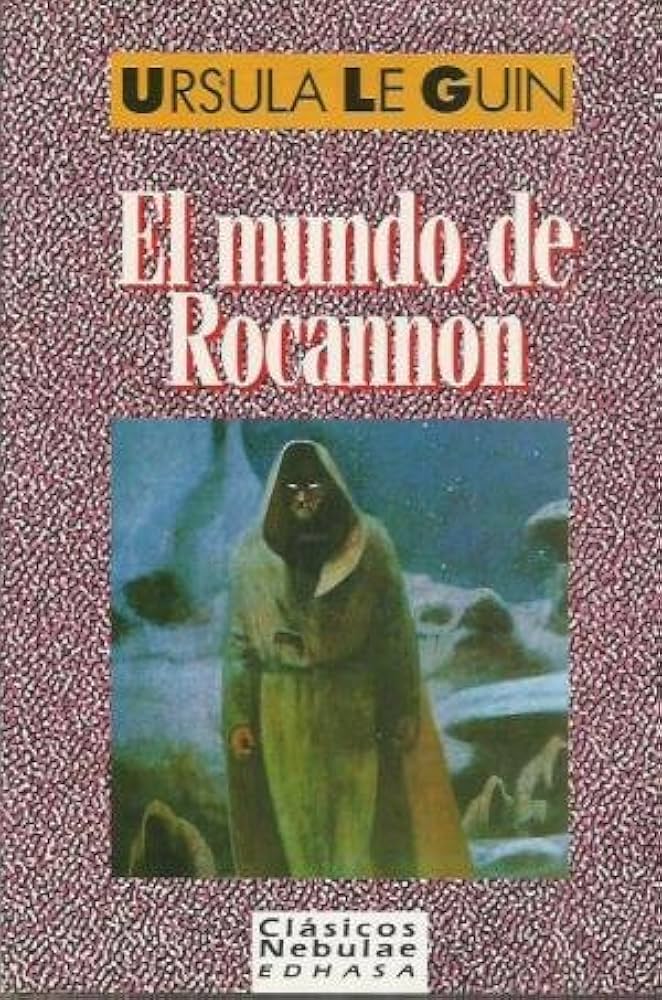El corazón del invierno de Robert Jordan
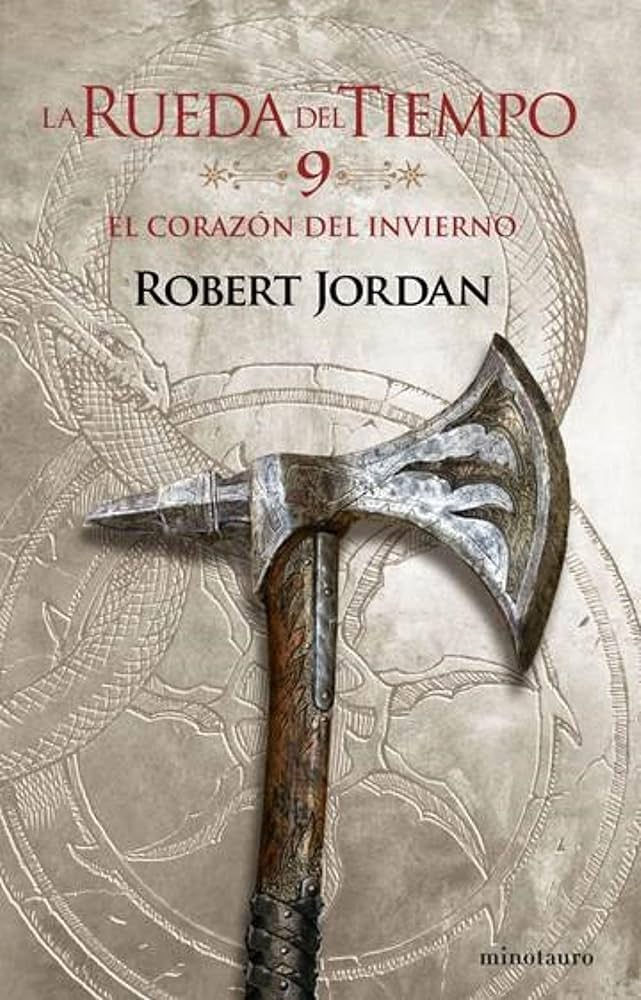
Noveno volumen de La Rueda del Tiempo, marca un punto de inflexión sutil pero decisivo en la saga. Rand al’Thor avanza cada vez más aislado, endurecido por el peso del saidin corrupto y por unas profecías que lo empujan hacia un destino inevitable. Viaja con Min dejando rastros falsos, mientras su humanidad parece diluirse en la frialdad calculadora del Dragón Renacido.
Paralelamente, Perrin Aybara atraviesa tierras hostiles en una caza obsesiva por recuperar a Faile, secuestrada por los Shaido. Mat Cauthon regresa por fin al primer plano, atrapado en Ebou Dar bajo ocupación seanchan, tramando una huida que le traerá una compañera tan inesperada como hilarante. Y en Caemlyn, Elayne Trakand maniobra para consolidar su reclamación al Trono del León en medio de hambruna, intrigas y un invierno antinatural que parece reflejar el corazón helado del propio Rand.
Lo que eleva este libro por encima de la sensación de estancamiento de algunos volúmenes anteriores no es tanto el esqueleto argumental como los detalles que Jordan despliega con precisión quirúrgica. Vemos la corrupción infiltrarse en las filas de los Asha’man; asistimos a las academias que Rand ha revitalizado como un intento casi desesperado de dejar un legado de conocimiento y tecnología antigua para un mundo que él mismo cree condenado; y, sobre todo, descubrimos una joya de la construcción de mundo: Far Madding.
Esta ciudad funciona como un doble stedding artificial que anula por completo el acceso al Poder Único, tanto saidin como saidar. Allí se desarrolla una de las secuencias más tensas y brillantes de la serie: las reglas del juego cambian radicalmente y la acción se vuelve visceral, casi claustrofóbica.
También hay momentos que humanizan a figuras hasta ahora distantes: Lan mostrando su destreza con la espada más allá del estoicismo, Cadsuane revelando que su pragmatismo implacable puede alinearse con el lado correcto cuando realmente importa, y un clímax mágico mayúsculo que implica la purificación del saidin y la desaparición de Shadar Logoth. Jordan regala además un vistazo fascinante a la flora y fauna seanchan —los raken alados, en particular—, un detalle de mundo que Mat explorará con más profundidad más adelante.
Las primeras doscientas páginas, especialmente los capítulos centrados en Perrin y Faile, se sienten sobrecargadas de logística y monólogos internos que ralentizan el pulso narrativo. Algunas dinámicas relacionales —el “matrimonio” de Nynaeve y Lan, por ejemplo— resultan extrañamente forzadas, y ciertos personajes secundarios, como Alanna con su indignación posesiva, generan más frustración que empatía.
Sin embargo, una vez superado ese tramo inicial, el libro gana velocidad: más magia activa, más movimiento geográfico, más Renegados con agencia real y un cierre que, literalmente, altera el mundo.
No es el volumen más redondo de la serie, pero sí uno de los más vivos y necesarios. Deja la sensación de que la Rueda, por fin, empieza a girar con fuerza hacia su desenlace. Y eso, después de tanto hielo, resulta profundamente reconfortante.