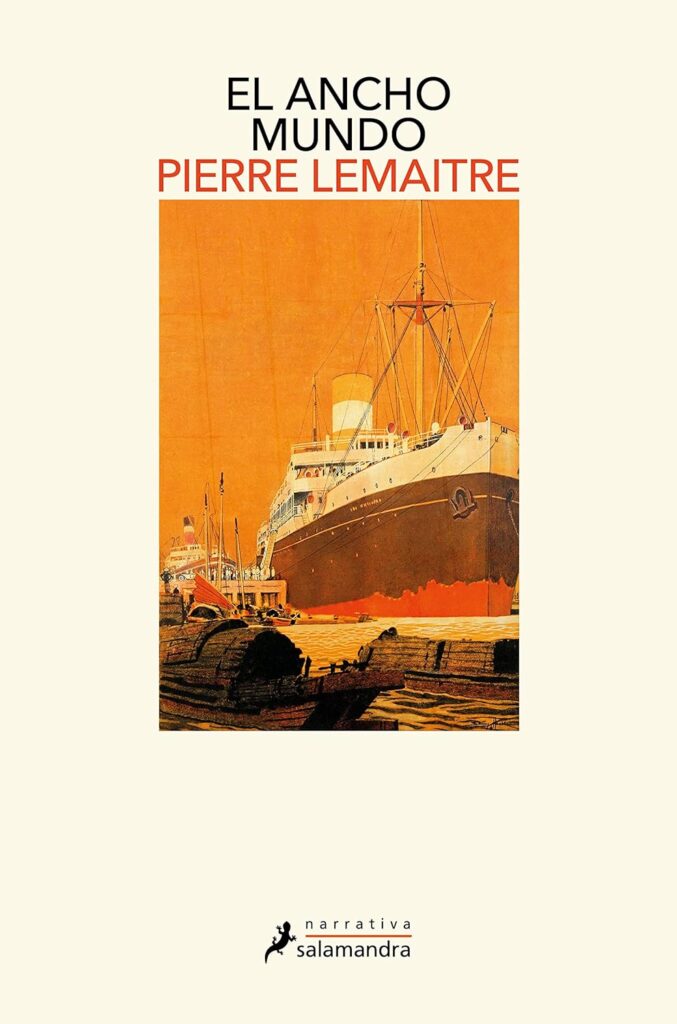Abandonados (1880) de Frants Henningsen

Óleo sobre lienzo, esta obra captura la crudeza de la pobreza urbana en el Copenhague de finales del siglo XIX, un periodo de industrialización acelerada donde la brecha social se ampliaba entre la burguesía emergente y los marginados. Henningsen, formado en la Real Academia de Bellas Artes de Copenhague y influenciado por los impresionistas franceses durante su estancia en París, retrata dos niños abandonados en un callejón neblinoso, envueltos en harapos, con el fondo de fachadas grises y un cielo opresivo que refuerza su aislamiento. La obra, de 75 x 100 cm, se exhibió en la Charlottenborg en 1881, generando controversia por su realismo social, que contrastaba con el romanticismo predominante en Dinamarca.
El significado de Abandonados radica en su denuncia sutil de la negligencia social: los niños, con rostros demacrados y ojos suplicantes, simbolizan la vulnerabilidad infantil en un Copenhagen donde la mortalidad infantil superaba el 20% según censos de 1880, y los orfanatos estaban saturados. Henningsen, hijo de un pastor luterano, infunde un matiz filosófico: la abandono no es solo físico, sino existencial, evocando la soledad kierkegaardiana de la existencia humana ante la indiferencia divina y social. La profundidad de la obra se acentúa en su técnica: pinceladas sueltas para el fondo brumoso, contrastadas con detalles hiperrealistas en los rostros infantiles, logrando un efecto de profundidad emocional que anticipa el expresionismo.
La historia de la pintura es marcada por su recepción mixta: alabada por críticos como Julius Exner por su veracidad, pero criticada por su pesimismo en una era de optimismo nacionalista danés. Vendida en 1885 a un coleccionista privado, se redescubrió en la retrospectiva de Henningsen en 1901, tras su muerte prematura a los 43 años. Hoy, exhibida en el Statens Museum for Kunst, representa un hito en el realismo danés, influyendo en artistas como Joakim Skovgaard. Técnicamente, Henningsen emplea una paleta de grises y ocres para evocar melancolía, con toques de luz en los rostros que sugieren esperanza fugaz. Abandonados no solo documenta la miseria; invita a una reflexión sobre la responsabilidad colectiva, un eco contemporáneo en debates sobre desigualdad en 2025, donde la pobreza infantil persiste en un mundo industrializado.